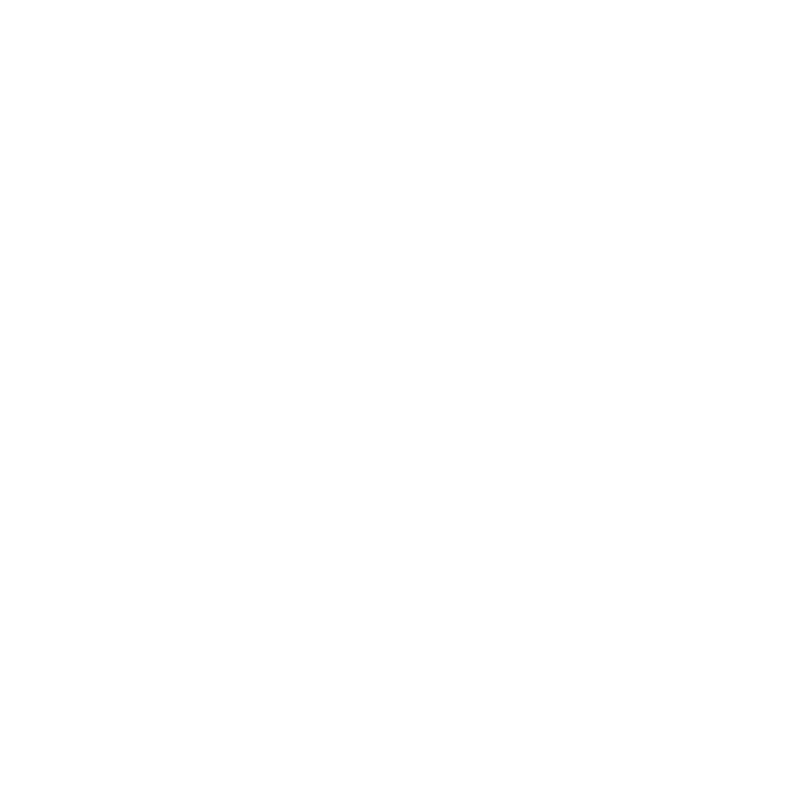Se ha reportado un mayor número de casos de gnatostomosis en varios países de Latinoamérica o en turistas que viajan por la región, lo que se vincula al incremento del consumo de pescado crudo, frecuente en platillos como sushi y ceviche.
La gnatostomosis es una zoonosis parasitaria causada por la ingestión de formas larvarias de tercer estadio de los nematodos del género Gnathostoma. En los pacientes infectados se observa migración cutánea (superficial o profunda), migración visceral, y más raramente neurológica u ocular.
Las placas cutáneas migran de posición y, con frecuencia, se confunden con infecciones bacterianas de partes blandas, como celulitis y forunculosis.
El aumento de estos casos fue señalado por el Dr. Francisco Bravo Puccio, de la Universidad Peruana Cayetano Heredia, en Lima, Perú, durante una presentación en el 18° Congreso Internacional de Enfermedades Infecciosas (ICID) 2018 llevado a cabo del 1 al 4 de marzo.
«Hasta hace pocos años, solo pocos países tenían una predilección por el pescado crudo, como en el sushi y el ceviche. Pero ese hábito se ha expandido a muchos lugares alrededor del mundo, a lo que se agrega el incremento de los viajes por negocios o turismo a través de los continentes», señaló el Dr. Bravo.
Enfermedad emergente
La gnatostomosis es endémica del Sudeste Asiático y Latinoamérica, su principal factor de riesgo es el consumo de pescado crudo de agua dulce o salobre (típica de los estuarios donde se mezclan mares y ríos).
En los últimos años, el cambio de los hábitos gastronómicos ha provocado un aumento de casos en países de Latinoamérica, especialmente en México, Guatemala, Ecuador y Perú. Asimismo, se reporta el hallazgo de más afectados entre quienes visitan zonas endémicas, por lo que se la ha caracterizado como una enfermedad emergente importada.
En Brasil, el primer caso importado de la enfermedad se reportó en 2009, un hombre de 28 años que había comido ceviche en Lima tres semanas antes de la aparición de los síntomas, aunque el Dr. Bravo dijo que ahora también se registran en ese país casos autóctonos.
En Argentina, se describieron sendos casos en 1989 y en 2013, este último, de un hombre de 32 años que había ingerido ceviche en varias ocasiones durante sus vacaciones en la costa colombiana.
En Colombia, que no se considera un país endémico de este padecimiento, se publicó en 2015 el primer caso confirmado. Un hombre de Bogotá de 63 años que había consumido platos con mariscos y pescados crudos (probablemente importados desde regiones endémicas) durante sus vacaciones en Florida, Estados Unidos.
El diagnóstico de la forma cutánea, la más habitual, suele ser clínico. Y se caracteriza clásicamente por una triada que incluye: 1) paniculitis nodular o inflamación migratoria en la dermis o tejido subcutáneo; 2) eosinofilia en las pruebas de laboratorio; y 3) antecedentes de haber consumido pescado crudo. Los síntomas son intermitentes (por ejemplo, en periodos de dos semanas) y, sin tratamiento, pueden llegar a persistir durante varios años, hasta que desaparecen. «Nuestro organismo hará todo lo necesario para sacárselo de encima», graficó el Dr. Orduna, quien también cree que debe haber muchos casos que nunca se diagnostican.
En algunos casos, puede ver y luego remover el parásito de la piel, sobre todo después de la administración de antiparasitarios, destacó el Dr. Bravo.
En una revisión de 55 pacientes en Lima con diagnóstico presuntivo de gnatostomiasis, el Dr. Bravo y sus colegas lograron retirar el parásito en seis casos después de que se formaran seudoforúnculos (pápulas foliculares y pústulas localizadas) inducidos por el tratamiento con albendazol o ivermectina.
El dermatoscopio también puede ser de ayuda cuando hay túneles subcutáneos indurados o sudoforúnculos. Médicos de Guayaquil, en Ecuador, donde se presentan más casos, usaron el dermatoscopio para visualizar la porción distal de la larva dentro de la pápula translúcida que desarrolló una paciente de 58 años en su brazo.
Otras presentaciones de la enfermedad dependen de la migración de la larva a diferentes partes del cuerpo, incluyendo desde un cuadro abdominal que simula una apendicitis, hasta complicaciones oftalmológicas (disminución de la agudeza visual, uveítis, fotofobia, iritis, hemorragia intraocular, glaucoma secundario, celulitis orbitaria, lesiones a la retina) y neurológicas (radiculomielitis y hemorragia subaracnoidea), que son muy poco frecuentes, pero potencialmente graves.
La extirpación quirúrgica del parásito, cuando es posible, es el tratamiento curativo de elección. Pero la estrategia terapéutica habitual son los fármacos antiparasitarios orales. El Dr. Bravo recomendó tratar con albendazol (400 – 800 mg/día durante tres semanas) o ivermectina (0,2 mg/kg/dosis, con posibilidad de repetir), que, según la experiencia en países endémicos, tienen una tasa de curación que llega al 95%. En el caso de gnatostomiasis del sistema nervioso central, se aconsejan esteroides para aliviar el edema cerebral.
Respecto a la prevención
Existen medidas que se pueden tomar a distintos niveles. La primera sería no comer pescado crudo, pero, en el caso de hacerlo, asegurarse de que sean platos elaborados a partir de ejemplares de agua salada.
Si el pescado hierve durante 5 minutos, también se mata a la larva. Pero eso es un «pecado» para quienes preparan o consumen ceviche, admitió el Dr. Bravo. En cambio, el jugo de limón con el que se macera el pescado es ineficiente, la larva sobrevive 5 días en ese medio.
Para el Dr. Bravo, lo más recomendable sería congelar el pescado antes de preparar el plato: «La larva muere después de 3 a 5 días a -20 °C», sostuvo.
MEDSCAPE/Farmanuario