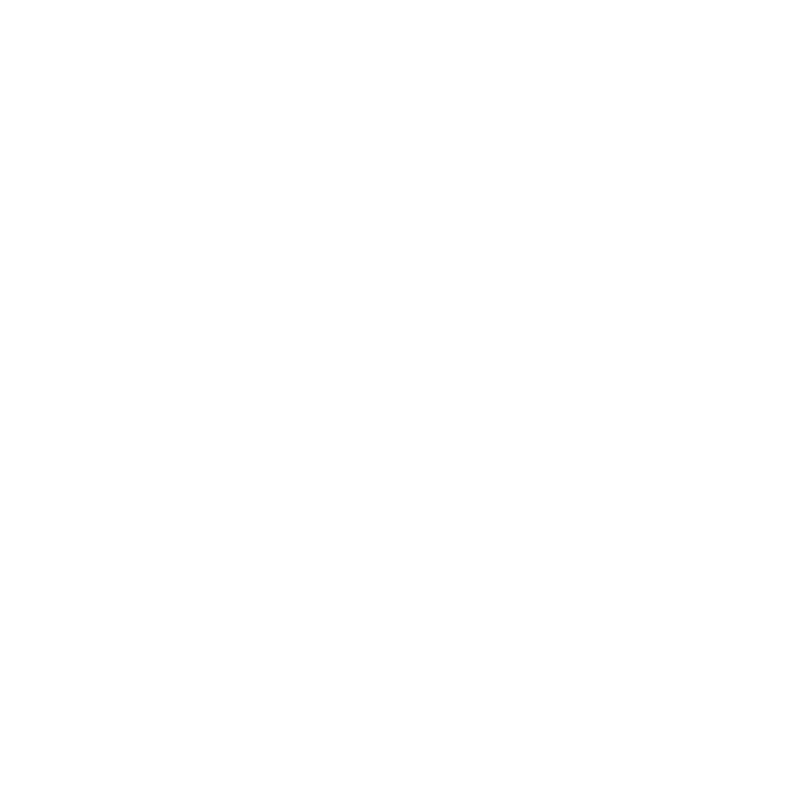Lo que nos enseña la historia
El conocimiento de la insuficiencia cardíaca (IC) como causa de morbimortalidad y su tratamiento tienen ya más de 2 siglos.
Basados en la hipótesis “cardiorenal” de tratamiento de la insuficiencia cardíaca, la utilización de un fármaco que incrementaba la fuerza de contracción del corazóncon otro que incrementaba la diuresis, significaba un avance importante en la mejoría de los síntomas en los pacientes con insuficiencia cardíaca, especialmente con severa cardiomegalia y disfunción sistólica.
No es sino hasta la década de 1970 en que se desarrolla una nueva hipótesis para tratar a los pacientes con esta entidad. Conceptos antes no bien entendidos, como la precarga y la postcarga, el volumen sistólico, resistencia periférica, etc. y el desarrollo de nuevos fármacos (o la óptima utilización de algunos que se conocían hace tiempo como los nitratos) sumado a la posibilidad de monitoreo hemodinámico a la cabecera del paciente especialmente con medición de presiones intracavitarias y métodos de termodilución, favorece el desarrollo de una concepción “hemodinámica” de la insuficiencia cardíaca.
Comienza a predominar el uso combinado de vasodilatadores arteriales y/o venosos (fundamentalmente la nitroglicerina, el nitroprusiato y la hidralazina) con inotrópicos (dopamina, dobutamina).
La concepción neurohumoral pero no es hasta finales de la década de 1980 y principios de la de 1990 en que se comprende cabalmente la fisiopatología de la insuficiencia cardíaca por disfunción sistólica. La concepción “neurohumoral” pasa a dominar no solo el entendimiento de la fisiología, sino que cambia para siempre el manejo de estos pacientes.
Ya no se comprende a la entidad sin conocer en profundidad los diferentes sistemas homeostáticos (sistema renina angiotensina aldosterona –SRAA-, sistema nervioso simpático, endotelinas, hormonas natriuréticas, etc.), los diversos sistemas de citokinas, los mediadores y señalización causante de fibrosis miocárdica o vascular, o los conceptos actuales de inflamación y enfermedad cardiovascular, tan importantes en la patogenia desde la hipertensión arterial hasta la aterosclerosis.
El estudio SOLVD abre un camino en el manejo de estos pacientes, y cambia drásticamente su pronóstico, antes ominoso en el corto plazo. Al reconocer los efectos impresionantes de los inhibidores del SRAA, en este caso con enalapril, se inhibe por primera vez a un mecanismo que es tanto homeostático por preservar la presión arterial o la función renal ante noxas agudas, como deletéreo al producir por hiperactividad crónica vasoconstricción, fibrosis miocárdica y vascular, progresión de la enfermedad, arritmias y muerte. Otros estudios posteriores confirman estos beneficios y lo extienden a otro tipo de fármacos que actúan en este sentido como los antagonistas del receptor de angiotensina (ARA).
El siguiente paso fue el inicialmente sorprendente descubrimiento de que los β bloqueantes (BB) podrán ser útiles en el tratamiento de la insuficiencia cardíaca.
A pesar de su aparente y “obvia” contraindicación en la disfunción sistólica por el efecto inotrópico negativo, se comprendió que la estimulación simpática, inicialmente compensadora para mantener el volumen minuto y la presión arterial, podría hacerlo a expensas de taquicardia, aumento de la postcarga, retención hidrosalina y arritmias. El hecho importante es que vuelve a mejorar la mortalidad de estos pacientes, más allá de lo logrado con la inhibición del SRAA.
Avances en la inhibición de sistemas neurohumorales
Nuevos estudios llevan más lejos el concepto del tratamiento por inhibición neurohumoral. Eran bien conocidos los antagonistas de la aldosterona, especialmente la espironolactona, como diuréticos con mecanismos de acción en tubo colector, permitiendo la eliminación de sodio, pero con conservación de potasio. La indicación en el hiperaldosteronismo, como por ejemplo edemas por insuficiencia hepática o insuficiencia cardíaca congestiva logra mejorías clínicas importantes. Sin embargo, el conocimiento cabal del SRAA demuestra que existen receptores a mineralocorticoides no solo en el tubo colector sino también en otras estructuras como corazón, vasos sanguíneos y determinadas regiones cerebrales.
La importancia fisiopatológica de estos sitios potenciales de acción de la aldosterona en la insuficiencia cardíaca llevó al desarrollo de estudios como el RALES y el EPHESUS, que demostraron, aún en pacientes con tratamiento “habitual” y máximo con antagonistas del SRAA y BB (que ya bajaban sustancialmente la mortalidad), mayor descenso de la misma. De esta forma se incorporaron a los otros dos grupos al tratamiento “habitual”.
El uso adecuado de estas estrategias reduce como se mencionó eventos “duros” en estos pacientes como reinternaciones y muerte. Sin embargo, los efectos colaterales e intolerancia a los mismos deben obligarnos a un control frecuente y estricto de estos pacientes no solo respecto a su insuficiencia cardíaca.
La hipotensión, disfunción renal, la hiperkalemia, el angioedema, la enfermedad pulmonar o vascular, ginecomastia, etc. nos obligará a la decisión de titulación de dosis, selección de fármacos o de discontinuar el tratamiento para evitar complicaciones graves. Una síntesis de las guías es:
- utilizar iECA y uno de los BB probados en estudios y mencionados más arriba en todos los pacientes con fracción de eyección menor al 40%,
- ARA ante intolerancia con iECA o como alternativa válida a los mismos en algunos pacientes,
- evitar la combinación de estas dos clases,
- y utilizar antagonistas de aldosterona si la FE es menor a 35% o el paciente continúa sintomático.
Nuevas alternativas
Aunque no siempre evaluados en insuficiencia cardíaca sino en otras entidades relacionadas como la hipertensión arterial, la insuficiencia renal o la hipertensión pulmonar, se han desarrollado nuevas alternativas de bloqueos en diversos componentes de la regulación neurohumoral. Son ejemplos los inhibidores de la endotelina, como el bosentan y el desarrollo de inhibidores duales, tanto de la enzima convertidora de angiotensina (ECA),de la enzima convertidora de endotelina (ECE) o del receptor de angiotensina II en conjunto con un inhibidor de la neprilisina (NEP), también llamada endopeptidasa neutral.
Esta última enzima degrada diversos péptidos vasoactivos, incluyendo péptidos natriuréticos, por lo que su inhibición sería de enorme importancia al aumentar el efecto diurético, natriurético y vasodilatador de los péptidos natriuréticos endógenos.
La NEP, degrada a la bradicinina, a la adrenomedulina y también a péptidos vasoconstrictores, proliferativos y profibróticos como la angiotensina II o la endotelina.
Los problemas de la inhibición aislada de la neprilisina son lógicos: los efectos de este inhibidor específico serán escasos al incrementarse las acciones de péptidos que contrarrestan la vasodilatación provocada por el aumento de péptidos natriuréticos endotelina 1 o angiotensina II. Además, es posible el desarrollo de angioedema por el aumento de bradicinina.
El primer inhibidor dual fue el omapatrilat, que inhibe tanto la neprilisina como la ECA. Los efectos beneficiosos son claros al aumentar los péptidos natriuréticos y al disminuir la angiotensina II. Pero como tanto la ECA como la neprilisina son enzimas que metabolizan la bradicinina, el incremento de ésta es la causa de los severos y frecuentes casos de angioedema (6 veces más que el enalapril) asociados con su uso. Otra causa de este efecto adverso es una inhibición no selectiva de la Aminopeptidasa P, otra enzima importante en la degradación de la bradicinina.

Inhibidores duales
Un enfoque similar pero que intentó disminuir la frecuencia elevada de angioedema fue la asociación de efectos para inhibir la endopeptidasa, pero con una inhibición mucho más intensa y duradera de la ECA que de la neprilisinay sin efectos sobre la Aminopeptidasa P. Un ejemplo es elilepatril, fármaco que se encuentra en fase 2 y 3 de investigación para nefropatía e hipertensión arterial.
Una alternativa es el desarrollo de inhibidores combinados o duales tanto de la neprilisina como de la ECE. Esta última cataliza el paso de big-endotelina inactiva a endotelina-1, poderoso vasoconstrictor por efectos sobre su receptor ET-A.
Esta estrategia permite asociar los efectos vasodilatadores, antihipertrófico y antifibrótico de los péptidos natriuréticos con la disminución de la vasoconstricción, proliferación y fibrosis provocada por la endotelina.
En estudios iniciales en pacientes con hipertensión arterial e insuficiencia cardíaca con función sistólica preservada se demostró mayores efectos neurohumorales y hemodinámicos que con los ARA solos.
En el estudio PARADIGM-HF se analizaron puntos finales “duros” con este fármaco de diseño en pacientes con insuficiencia cardíaca y función sistólica disminuida. Se randomizó una dosis de 200 mg 2 veces por día de sacubitril/valsartán con 10 mg 2 veces por día de enalapril. Más del 90% de los pacientes recibía BB, más del 50% antagonistas de aldosterona, 80% diuréticos y 30% digoxina. Los resultados son muy alentadores, pues demostraron una disminución de los puntos finales primarios combinados (muerte cardiovascular e internación por insuficiencia cardíaca) del 20%, de la muerte cardiovascular del 20% y de primera internación por insuficiencia cardíaca del 21% y también en puntos finales secundarios.
Es interesante el hecho que los resultados positivos ocurrieron comparados con enalapril y no con placebo, en pacientes tratados adecuadamente por IC. Esto probablemente implique un avance semejante al de la incorporación de cualquiera de los otros grupos farmacológicos al tratamiento de la insuficiencia cardíaca.
El estudio de fase 2 PARAMOUNT comparó en este tipo de pacientes la inhibición dual con valsartán en dosis de 200 y 160 mg respectivamente. En la evaluación a las 11 y 36 semanas se determinó que los objetivos primarios de disminución de los niveles de BNP se lograban con mayor frecuencia en el grupo con inhibición de neprilisina. El perfil de seguridad también fue favorable. Los puntos finales duros en este tipo de IC serán estudiados en el estudio PARAGON-HF en curso.
La FDA ha aprobado este fármaco para uso en IC con baja fracción de eyección, en pacientes con CF II a IV en reemplazo de inhibidores del SRAA y en pacientes que reciben terapéutica convencional adicional para IC. Si bien se ha comentado un trabajo que demuestra mejoría de puntos finales duros es obvio que falta experiencia para decidir una recomendación del rol del sacubitril/valsartán en el manejo actual de la insuficiencia cardiaca.
Probablemente se requieran nuevos estudios que confirmen los primeros resultados, se definan mejor las poblaciones especialmente en pacientes con función sistólica conservada y el perfil de seguridad en el largo plazo.
Para conocer más: Tendencias en Medicina Nº48