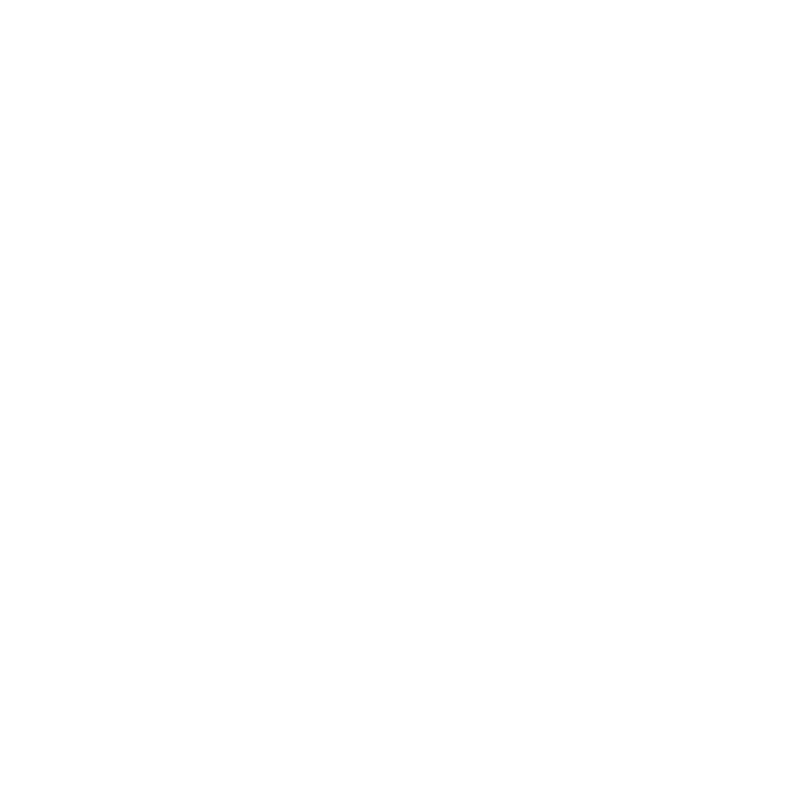A continuación, presentamos un artículo escrito por la Dra. Ana Kmaid para la revista médica Tendencias en Medicina. Este y otros artículos están disponibles en la revista, a la que puede accederse aquí.
Introducción
La demencia o Trastorno Neurocognitivo Mayor constituye un grave problema de salud pública debido al deterioro y progresiva discapacidad que provoca en la persona que la padece, la necesidad de cuidados continuados a largo plazo de carácter tanto sanitario como social y el impacto familiar que produce(1,2).
La prevalencia de la demencia aumenta con la edad y se estima en base a estudios poblacionales que cerca del 40% de las personas de más de 85 años presenta un síndrome demencial(1,3).
El Informe Mundial 2015 de la Alzheimer Disease International (ADI) informó que 46,8 millones de personas vivían con demencia en todo el mundo en 2015, estimándose que esta cifra se duplicará cada 20 años llegando a los 131,5 millones en 2050(4). Según diversas proyecciones gran parte del incremento se producirá en países con rentas bajas y medias (PRBM) incluyendo Latinoamérica. En 2015, el 58% de las personas con demencia vivía en PRBM, cifra que ascenderá al 68% en 2050(4). De 2015 a 2050, se prevé que el número de personas con demencia en Latinoamérica se multiplicará por cuatro(5).
La OMS informa una prevalencia de demencia del 5,5% al 7%, en un estudio que incluye 6 países de Latinoamérica y el Caribe. La prevalencia global de demencia en mayores de 65 años es de 7.1%, similar a la de países desarrollados siendo la Enfermedad de Alzheimer (EA) la causa más frecuente(1,5).
El Primer Nivel de Atención tiene un rol fundamental en el diagnóstico temprano y seguimiento de estos pacientes. Es de fundamental importancia que el equipo de salud que actúa en este nivel adquiera las competencias necesarias para reconocer la enfermedad en etapas iniciales del período sintomático, que realice un diagnóstico, tratamiento y seguimiento adecuados y maneje los criterios de derivación a la consulta especializada. A su vez los profesionales del Primer Nivel de Atención deberán brindar información y apoyo a los cuidadores principales, apoyo y asesoramiento en relación con el plan de cuidados y finalmente brindar apoyo en relación con los cuidados paliativos(1,5,6).
La demencia constituye un síndrome clínico, que responde a diversas etiologías, y se caracteriza por un deterioro cognitivo global y progresivo, incluyendo a la llamada “cognición social” y la integración del comportamiento en relación con un contexto y objetivos. Dicho deterioro es consecuencia de un daño o sufrimiento cerebral bilateral y generalmente difuso. Este deterioro debe ser lo suficientemente grave como para interferir con el desempeño sociolaboral y la independencia en actividades de la vida diaria del sujeto (AVD).
El inicio, la duración, el curso, la forma de presentación y los síntomas asociados pueden variar dependiendo del tipo y la causa de la demencia. El síndrome demencial es causado por una diversidad de patologías con elementos clínicos distintivos. Dada su característica de síndrome de carácter plurietiológico, una vez realizado el diagnóstico de demencia, debe buscarse la causa subyacente(7).
La práctica clínica nos muestra que frecuentemente se asocian a los síntomas cognitivos, los denominados síntomas no cognitivos y que en algunos casos estos son los que llevan al diagnóstico etiológico como en las demencias frontotemporales o en la Enfermedad por Cuerpos de Lewy(7).
Definición y clasificación
Distintos términos se utilizan para referirse a los síntomas psicoconductuales de la demencia (SPCD) como manifestaciones no-cognitivas, síntomas neuropsiquiátricos o trastornos comportamentales de la demencia. En 1996 el grupo de consenso de la Asociación Internacional de Psicogeriatría (IPA) define estos síntomas como aquellos que comprenden los disturbios de la percepción, del contenido del pensamiento, del humor o del comportamiento que ocurren frecuentemente en pacientes con demencia(8).
Se estima que casi todas las personas con demencia presentarán uno o más síntomas psicológicos y comportamentales durante el transcurso de la enfermedad(9-11). Estos constituyen un abanico de síntomas que pueden estar presentes desde el inicio de la enfermedad y conforme esta evoluciona fluctuar y asociarse entre sí. Estos síntomas además pueden ser la clave para el diagnóstico etiológico de la encefalopatía de base, por ejemplo orientar al diagnóstico de la demencia por Enfermedad de Cuerpos de Lewy o a la Degeneración lobar frontotemporal(9).
Estos síntomas comprometen considerablemente la evolución de la enfermedad y constituyen una causa importante de morbilidad y mortalidad, así como de internación o institucionalización. Estas manifestaciones impactan también en el entorno familiar afectando la calidad de vida de los cuidadores y constituyen un factor de riesgo para la sobrecarga del cuidador(9,12,13).
Los SPCD constituyen un grupo heterogéneo que no deben ser vistos ni tratados como un conjunto homogéneo. De hecho, es necesario para su correcto abordaje caracterizar cada uno de ellos con el fin de establecer un plan de intervenciones no farmacológicas y farmacológicas adecuadas a cada situación.
El grupo de consenso de la IPA de una manera sencilla los divide en síntomas conductuales y síntomas psicológicos(8).
Síntomas conductuales.
Agresión,
agitación motora,
apatía,
vagabundeo,
reacciones catastróficas,
negativismo,
resistencia a los cuidados,
desinhibición sexual,
conductas de acumulación,
agitación verbal y
síndrome del ocaso.
Síntomas psicológicos.
Síntomas psicóticos como alucinaciones, delirios y errores de identificación (hablarse a sí mismo en el espejo, hablar con los personajes de la televisión), así como
síntomas afectivos (depresión y manía),
síntomas ansiosos y
alteraciones del sueño (ver tabla 1).
En la literatura estos síntomas se han agrupado asimismo en una variedad de grupos lo que permite su clasificación tanto para la investigación como para la práctica asistencial habitual, aunque no existe un modelo establecido y universal de clasificación (ver figura 1)(14,15).
Con fines prácticos se pueden dividir en 2 grandes grupos, el síndrome psicótico que incluye alucinaciones, ideas delirantes y trastornos de la conducta o del comportamiento y el síndrome afectivo que incluye la disforia, ansiedad, irritabilidad, agitación psicomotora, trastornos del sueño o del apetito y apatía(14,15).
Existen distintas aproximaciones que buscan explicar la aparición de estos síntomas más allá de las alteraciones neurobiológicas propias de la encefalopatía de base. El modelo biopsicosocial da cuenta de que en la mayoría de las personas con demencia los síntomas psicoconductuales son resultado de una interacción compleja de factores biológicos, psicológicos, sociales y ambientales que actúan en una persona biológicamente predispuesta(9,12,16-18).
En este sentido, al considerar estos síntomas como la confluencia de múltiples factores que a su vez son susceptibles de modificación, se tiene la oportunidad de instaurar medidas terapéuticas multicomponente que aborden el trastorno de manera integral con intervenciones no farmacológicas y de ser necesario farmacológicas(12,13,19-21).
Intervenciones no farmacológicas
En general, las intervenciones no farmacológicas son consideradas una alternativa preferible a los psicotrópicos para tratar los síntomas psicoconductuales, sin embargo, existe evidencia contradictoria sobre la eficacia y practicidad de las intervenciones no farmacológicas, particularmente la agitación. Sin embargo, se ha de considerar que, a diferencia de los antipsicóticos, estas intervenciones en general no tienen efectos adversos relevantes en los cuidadores ni en las personas con demencia(22-26).
Las mismas se pueden categorizar según la siguiente clasificación(22):
intervenciones de estimulación sensorial,
intervenciones orientadas a la emoción y cognición,
intervenciones orientadas a mejorar técnicas de manejo de los comportamientos,
intervenciones de tipo multicomponente,
otras intervenciones, como las basadas en el ejercicio físico y las terapias asistidas por animales.
Los enfoques no farmacológicos con una mejor evidencia, mayor o similar al uso de antipsicóticos son aquellos que se basan en las intervenciones con el cuidador familiar. Estos enfoques suelen incluir educación y apoyo al cuidador, capacitación en técnicas de reducción del estrés y/o técnicas de reenfoque cognitivo y habilidades específicas para la resolución de problemas en el manejo de los síntomas psicoconductuales. Incluyen a su vez aumentar la actividad de la persona con demencia, mejorar la comunicación, reducir la complejidad del entorno físico y simplificar las tareas para la persona con demencia(22-26).
Aunque se describen múltiples intervenciones dirigidas específicamente a la persona con demencia, estas cuentan con una evidencia más heterogénea, lo que hace que su recomendación se base en una evidencia de menor calidad. Dentro de estas se describen la musicoterapia, la terapia de validación y reminiscencia, aromaterapia, terapia de estimulación cognitiva, acupuntura, terapia lumínica, etc. La intervención que cuenta con una evidencia más firme es la musicoterapia(22-26).
Debido a la necesidad de un enfoque estandarizado basado en evidencia que pudiera detectar y controlar los síntomas, considerar cuidadosamente las posibles causas subyacentes para luego integrar los tratamientos farmacológicos y no farmacológicos, se crea a partir de la colaboración de expertos internacionales, el enfoque DICE que desarrolla un modelo de abordaje y manejo de los SPCD y cuya sigla hace referencia a los elementos que lo componen “describir, investigar, crear y evaluar”, en este se propone un abordaje integral y abarcador en pasos (ver tabla 2 y figura 3) (13,20,21,27).
Intervenciones farmacológicas
Dada la evidencia limitada que respalda el uso de la farmacoterapia en los síntomas psicoconductuales de la demencia y la preocupación por sus efectos secundarios se recomienda un tratamiento no farmacológico como estrategia de primera línea, salvo en situaciones de riesgo o de urgencia(26,26,29,30).
Antipsicóticos en la demencia
Los antipsicóticos son ampliamente utilizados en personas con demencia, su uso es mayor en la larga estadía comparado con la comunidad y la tasa de prescripción varía entre 20% a 50% según los estudios. Generalmente son utilizados por largos periodos, mayores a 6 meses(28).
En general ningún antipsicótico convencional o atípico ha sido aprobado para su uso en los síntomas psicocomportamentales de la demencia, el uso de estos medicamentos se considera off-label. En 2003 y 2004, dos alertas de la FDA y UK Committee on Safety of Medicines alertaron del incremento de eventos adversos cerebrovasculares con el uso de antipsicóticos, risperidona y olanzapina. La FDA revisa 17 ensayos controlados contra placebo (7 de risperidona, 5 para olanzapina, 3 para aripiprazol, y 2 para quetiapina) en 5106 adultos mayores con SPCD que revelaron un incremento de 1.6 a 1.7 en la mortalidad, la mayoría de estas muertes se adjudicó a falla cardíaca y muerte súbita e infecciones. En 2005 la FDA coloca un black box warning para los atípicos y posteriormente en 2008 y en base a estudios epidemiológicos se extiende esta advertencia a los convencionales(29,30).
En relación con el tratamiento farmacológico, los medicamentos antipsicóticos son los que tienen la evidencia más sólida de su eficacia en el tratamiento de los síntomas neuropsiquiátricos; sin embargo, la magnitud general del efecto del tratamiento, tanto para los antipsicóticos convencionales como para los atípicos es modesta(31-33).
En el metaanálisis de Tampi et al, que incluyó a su vez 12 metaanálisis, se evalúa la eficacia de los medicamentos antipsicóticos en personas con demencia, incluyendo 10 metaanálisis que refieren a antipsicóticos atípicos y 2 a los típicos. Los antipsicóticos atípicos risperidona, olanzapina y aripiprazol demostraron en este trabajo un beneficio modesto en individuos con demencia incluyendo a la EA, siendo la quetiapina la que tiene una eficacia más limitada. La psicosis, agresión y agitación y los síntomas más severos son los que obtienen mayor beneficio y en la demencia más leve y en las personas con demencia en la comunidad el efecto es menor(33).
La superioridad de los antipsicóticos atípicos frente a los típicos no está establecida, es mejor el perfil de efectos secundarios. Aunque podría considerarse que los efectos secundarios asociados al uso de atípicos tienen un perfil más favorable, la evidencia ha demostrado que estos de todas maneras son relevantes.
La mortalidad asociada al uso de antipsicóticos típicos se considera similar o mayor que con antipsicóticos atípicos, el riesgo se produce precozmente y se relaciona con causas cardiovasculares y neumonía(34). De los efectos adversos extrapiramidales de los antipsicóticos, en general el más notorio particularmente en ancianos es el parkinsonismo y la disquinesia tardía, en contraste la prevalencia de acatisia es igual y la distonía es infrecuente. La literatura revela que los síntomas extrapiramidales tienen una menor prevalencia con los antipsicóticos atípicos, debido a que el bloqueo del receptor D2 es dosis dependiente la risperidona es la de mayor riesgo y la quetiapina es la de menor riesgo. Los síntomas extrapiramidales mejoran en semanas luego de suspendido el fármaco, sin embargo pueden durar meses(35,36).
Otro de los desenlaces negativos en adultos mayores en relación a los psicofármacos y específicamente a los antipsicóticos son las caídas y la fractura de cadera, los antipsicóticos tienen un riesgo relativo de 1.39 para las caídas y están asociados con un riesgo incrementado de fractura de cadera(37,38).
En general se considera que la efectividad de los atípicos es mayor para el tratamiento de la agresión, la agitación y la psicosis. La risperidona es la que tiene mejor evidencia para el tratamiento de la agresión y la psicosis.
La opinión de expertos plantea que podría indicarse un antipsicótico cuando existan síntomas psicóticos como alucinaciones o ideas delirantes y/o agitación severa o agresividad y a su vez que el síntoma represente un riesgo para el paciente y otros, o sea suficientemente intenso como para provocar un distrés inconsolable o persistente, o se vincule directamente con el declinar en la performance funcional, o exista una dificultad importante para recibir cuidados.
Los medicamentos psicotrópicos deben ser considerados de primera línea si existe un riesgo inminente relacionado por ejemplo con un trastorno depresivo con ideación suicida, psicosis que causa daño o potencial daño y agresión con riesgo para sí mismo o para los demás.
En relación con la indicación se recomienda que se identifique claramente el síntoma target, se consideren sus efectos secundarios, interacciones medicamentosas y contraindicaciones específicas de los fármacos, se utilice la dosis efectiva más baja revalorando a los 3 a 7 días; salvo en situaciones de urgencia, se monitorice la eficacia y los efectos secundarios, se considere su disminución o discontinuación a los tres meses, descendiendo lentamente por ejemplo un 25% cada 1-2 semanas (ver tablas 3 y 4).
Además ha de considerarse que si la indicación fue Delirium, el antipsicótico debería suspenderse luego de su resolución.
No todos los síntomas responden al tratamiento con antipsicóticos y existen síntomas que no lo hacen y en los que la intervención a considerar es netamente no farmacológica (ver tabla 5).
Antidepresivos en la demencia
Antidepresivos para la depresión (39-42)
La depresión en la demencia es un problema complejo para el que un abordaje óptimo no ha sido establecido. La respuesta a los antidepresivos en la depresión de la demencia no es igual a la depresión sin demencia.
Los ensayos clínicos son más limitados y heterogéneos, con muestras pequeñas y con una duración de 6 a 8 semanas. No todos los antidepresivos han sido estudiados, el más estudiado es la sertralina.
Se considera que la respuesta sería mejor cuanto más severa es la depresión. Los ISRS son los de elección basados en su perfil de tolerabilidad.
La opinión de expertos recomienda un abordaje escalonado en el que de haber síntomas leves a moderados se implementen intervenciones no farmacológicas de tipo psicosocial y de haber síntomas severos se considere el tratamiento farmacológico evaluando el perfil de seguridad del fármaco.
Antidepresivos para la Agitación
en la Demencia(43-47)
La disfunción serotoninérgica se ha asociado con la presencia de agitación en pacientes con demencia. Varios ensayos clínicos han informado de los efectos terapéuticos prometedores de los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina (ISRS) para tratar los síntomas psicoconductuales y particularmente la agitación en la demencia.
Aunque la evidencia de la eficacia de los ISRS es limitada, las conclusiones de revisiones sistemáticas de ensayos controlados aleatorizados han llegado a la conclusión de que los agentes antidepresivos se toleran bien, aunque tienen pruebas limitadas de eficacia en el tratamiento de los síntomas neuropsiquiátricos de la demencia distintos de la depresión.
Ensayos clínicos y revisiones sistemáticas con metaanálisis provén cierta evidencia de que los ISRS, entre ellos el citalopram y el escitalopram, muestran un efecto significativo en la reducción de la agitación.
En relación con el citalopram, la FDA de Estados Unidos recomienda una dosis diaria máxima de 20 mg de citalopram para pacientes mayores de 60 años, debido al riesgo de disturbios en la conducción cardíaca y específicamente prolongación del intervalo QT. Se debe tener especial precaución en pacientes con mayor riesgo de arritmia (hipopotasemia, hipomagnesemia, enfermedad cardíaca activa) y debe suspenderse en pacientes con mediciones de QT corregidas persistentes mayores de 500 milisegundos.
Otros tratamientos
Anticonvulsivantes
Los estudios disponibles que evalúan el uso de anticonvulsivantes, como el ácido valproico, no han demostrado una evidencia clara de su beneficio. Estos medicamentos están asociados con efectos secundarios relevantes como hepatitis, pancreatitis y trombocitopenia para el ácido valproico, y agranulocitosis y pancitopenia para la carbamazepina. Su uso no está recomendado actualmente en los SPCD(12,20).
Benzodiazepinas
El uso de benzodiazepinas no se recomienda en general en el contexto de los SPCD, ya que están asociados a riesgos significativos, como la peoría del deterioro cognitivo, las caídas y la sedación. Dada la falta de evidencia que respalde el uso de benzodiazepinas no se recomienda, salvo excepcionalmente en una crisis comportamental aguda(12,20).
Inhibidores de colinesterasa
y memantina
Algunos estudios han sugerido que estos medicamentos también pueden ayudar a reducir los SCPD. La evidencia disponible ha demostrado que el beneficio es modesto en mejorar o estabilizar síntomas actuales de SPCD o retardar la emergencia de nuevos trastornos y que tendrían mejor respuesta en la apatía, ansiedad, agitación e irritabilidad.
Se recomienda que su indicación se base en el tratamiento específico de la demencia y según su etiología y no exclusivamente para el tratamiento de los síntomas psicocomportamentales(12,20).
Conclusiones
El abordaje de los trastornos psicoconductuales de la demencia requiere de una evaluación estructurada y exhaustiva que incluya la valoración de factores dependientes del paciente, del cuidador y del ambiente.
Las intervenciones terapéuticas deben incluir aspectos no farmacológicos y de ser necesario y basado en el tipo específico de síntoma del que se trate, la utilización de psicofármacos, sopesando su riesgo-beneficio y evaluando posteriormente si es posible su discontinuación, sobre todo en el caso de los antipsicóticos.