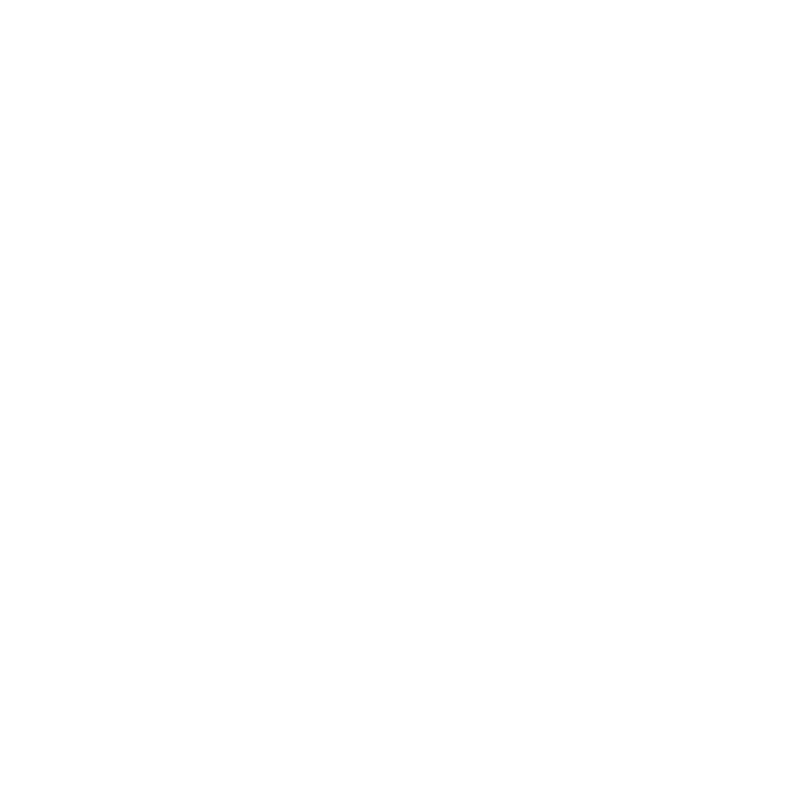El ácido acetilsalicílico (AAS) es uno de los fármacos más antiguos conocidos y utilizados en el mundo. Es un antiinflamatorio no esteroideo (AINE) que pertenece al grupo de los salicilatos.
Los AINE son inhibidores de la actividad de las ciclooxigenasas 1 y 2 (COX1 y COX2). El AAS inhibe irreversiblemente dichas enzimas, que son las encargadas de metabolizar el ácido araquidónico, un fosfolípido presente en todas las
membranas celulares del organismo y precursor de eicosanoides, mediante un mecanismo de ciclooxidación y peroxidación generando como producto final prostaglandinas (PG) y tromboxanos (TX). Estos productos finales tienen diversas funciones biológicas, entre ellas vasodilatación o vasoconstricción, modulación de la agregación plaquetaria, disminución de la secreción ácida y aumento de la secreción de moco gástrico, contracción del útero durante el parto, actúan como pirógenos y sustancias hiperalgésicas de los nociceptores y mantienen la homeostasis renal.1-3
Los principales efectos farmacológicos del AAS son antiagregante, antiinflamatorio, analgésico y antipirético. Los mismos aparecen en forma dosis dependiente: a dosis bajas (50-350 mg) tiene una importante acción antiagregante plaquetaria, a dosis intermedias (500-1000 mg), al acetilar de forma irreversible las COX, es útil para el alivio sintomático de algunos tipos de dolor y tiene efecto antipirético, y a dosis altas (1000-1500 mg diarios) tiene acción antiinflamatoria debido fundamentalmente a la inhibición de la isoforma COX2.
En un principio, se utilizó por sus efectos analgésicos y antipiréticos, pero por su perfil de seguridad este uso fue relegado. Posteriormente se conocieron sus propiedades antiagregantes y actualmente constituye su principal indicación.1-3
Su reacción adversa más frecuente es la hemorragia, siendo más frecuente y grave a nivel gastrointestinal. El AAS puede causar también toxicidad renal, que es poco frecuente a dosis bajas, y ototoxicidad, que se manifiesta clínicamente por pérdida de la audición y tinnitus. Puede producir además una amplia gama de reacciones de hipersensibilidad, a destacar el síndrome de Reye, poco frecuente pero grave, que consiste en una encefalopatía hepática que se ha descrito en niños que consumen AAS durante el curso de infecciones virales.1-3
El riesgo de hemorragia es mayor en uso concomitante con otros antiagregantes, anticoagulantes orales, trombolíticos o heparinas. Asociado a otros AINE pueden
potenciarse sus efectos adversos nefrotóxicos, y con otros fármacos oto y nefrotóxicos como aminoglucósidos, IECA y furosemida, puede aumentar el riesgo de toxicidad en dichos órganos.4
Sus indicaciones aprobadas según la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS)5 es la profilaxis secundaria tras un primer evento isquémico
coronario o cerebrovascular de:
○ IAM
○ Angina estable o inestable
○ Angioplastia coronaria
○ Accidente cerebrovascular (ACV) no hemorrágico transitorio o permanente
○ Reducción de la oclusión del injerto después de realizar un by-pass coronario
El beneficio del ácido acetilsalicílico (AAS; aspirina) u otros antiagregantes en la prevención secundaria de cardiopatía isquémica y enfermedad cerebrovascular está bien establecido por evidencia numerosa. Entre ellos, los estudios CAPRIE6, TPT7 y MATCH8, realizados en 1996, 1998 y 2004 respectivamente, cuyos resultados cambiaron el paradigma del uso de AAS en prevención secundaria cardiovascular. Posteriormente reafirmaron estos datos los metaanálisis CURE9 y ATC10 en 2000 y 2009. El número de pacientes necesario a tratar para obtener un beneficio con la intervención (number needed to treat; NNT) para prevenir un evento cardiovascular con el uso de AAS es de 1 de cada 50 pacientes; y de forma desglosada sería 1/333 previene la mortalidad, 1/77 previene el IAM no fatal y 1/200 previene el stroke no fatal.11,12
Sin embargo, el uso de antiagregación en la prevención primaria sigue siendo un motivo de controversia. El beneficio obtenido está muy cercano al daño potencial derivado de su uso (principalmente hemorragias digestivas), por lo que el beneficio neto es menor, dado que su objetivo es evitar la aparición de eventos vasculares en situaciones con un riesgo basal inferior. En este caso, el NNT es de 1/1667; y siendo más específico ningún paciente se vería beneficiado en prevención de muerte cardiovascular, en 1/2000 pacientes se prevendría el IAM no fatal y en 1/3000 pacientes se previene el stroke no fatal, y según algunos autores, no es concluyente si previene el stroke isquémico.11,12
El tratamiento antiagregante con aspirina en prevención primaria ha sido evaluado en múltiples ensayos clínicos y diversos metaanálisis comparando su eficacia con placebo y los resultados se caracterizan por su heterogeneidad.
La eficacia de la aspirina como prevención primaria de eventos cardiovasculares y reducción de la mortalidad se ha estudiado desde hace casi 20 años. Algunos de los primeros estudios son el Primary Prevention Project13, en el que se observó una reducción de la mortalidad cardiovascular (relative risk ratio [RRR] 44%; p=0·049), el Physicians’ Health Study14, en el que disminuyó la mortalidad por infarto agudo de miocardio (RR 44%; 0.56; IC 95%, 0.45-0.70; p<0.00001) y el Estudio HOT15 con disminución de la variable principal combinada de mortalidad total, infarto agudo de miocardio mortal y no mortal, ictus mortal y no mortal (RR 15%; (p=0.03) y disminución de infarto de miocardio (RR 36%; p=0.012). En este último es destacable que la menor incidencia de eventos cardiovasculares mayores se trató de pacientes que alcanzaron niveles de presión arterial sistólica menor.
Recientemente fueron publicados 3 ensayos clínicos de gran número de pacientes que abordaron esta temática. El primer estudio fue el ensayo clínico aleatorizado ARRIVE16, multicéntrico, doble ciego, controlado con placebo, realizado entre julio de 2007 y noviembre de 2016. Los pacientes incluidos debían tener una edad superior a 55 años para el sexo masculino o 60 años en el caso de las mujeres y un riesgo cardiovascular moderado en base al número de factores de riesgo cardiovascular. Los criterios de exclusión eran tener un alto riesgo de sangrado (gastrointestinal o de otro tipo) o ser diabético.
Los pacientes fueron randomizados a recibir 100 mg de AAS con cubierta entérica o placebo, una vez al día. Las variables primarias fueron eficacia y seguridad. La eficacia fue determinada como un compuesto del tiempo hasta la muerte cardiovascular, infarto agudo de miocardio, angina inestable, ictus o accidente isquémico transitorio. En cuanto a la seguridad se evaluó la aparición de sangrados u otros efectos adversos. Se realizó un análisis por intención de tratar. Se incluyeron 12.546 pacientes, de los cuales 6.270 fueron asignados al grupo de AAS y 6.276 a placebo, en los 501 centros participantes. La mediana de seguimiento fue de 60 meses. La variable primaria ocurrió en 269 pacientes (4,29%) en el grupo de aspirina frente a 281 (4,48%) en el grupo de placebo (HR 0,96; intervalo de confianza [IC] 95%: 0,81-1,13; p = 0,6038). Los eventos de sangrado gastrointestinal (en su mayoría leves) ocurrieron en 61 (0,97%) en el grupo de aspirina frente 29 (0,46%) en el grupo de placebo (HR 2,11; IC 95%: 1,36-3,28; p = 0,0007). La tasa de incidencia de eventos adversos graves fue similar en ambos grupos de tratamiento (1.266 [20,19%] en el grupo de aspirina vs 1.311 [20,89%] en el grupo de placebo). Hubo 321 muertes documentadas en el análisis por intención de tratar (n = 160 [2,55%] para la AAS vs 161 [2,57%] para el placebo).
Posteriormente se publicó el ensayo ASPREE17 que apuntó a los adultos mayores. Se incluyeron pacientes de 70 años o más (65 en el caso de afrodescendientes y latinos) que no tuvieran enfermedad cardiovascular, demencia o discapacidad. La variable primaria fue un compuesto de muerte, demencia o discapacidad persistente. Como variable secundaria se incluyó hemorragia mayor y enfermedad cardiovascular. Los participantes fueron randomizados a recibir 100 mg de AAS con cubierta entérica o placebo. Tras una media de seguimiento de 4.7 años, la tasa de eventos fue de 21.5 cada 1000 personas/año para el grupo de aspirina vs 21.2 eventos cada 1000 personas/año para el placebo (HR 1.01; IC 95%, 0.92-1.11; P=0.79). En un análisis posterior se encontró que el uso de aspirina en adultos mayores sanos como estrategia de prevención primaria de eventos cardiovasculares se asoció a un aumento del riesgo de hemorragia mayor, superando el beneficio.
Cuando ponemos el foco sobre los diabéticos, debemos referirnos al estudio del grupo ASCEND18, que evaluó la eficacia y seguridad de aspirina en prevención primaria de eventos cardiovasculares en esta población. Un total de 15480 pacientes mayores de 40 años con diagnóstico de diabetes mellitus y que no tuvieran enfermedad cardiovascular conocida, fueron randomizados a recibir 100 mg de AAS con cubierta entérica o placebo de forma diaria. Se determinó la eficacia como la reducción de la ocurrencia de la variable primaria combinada (infarto de miocardio, stroke, ataque isquémico transitorio o muerte de causa cardiovascular). La media de seguimiento fue de 7.4 años. Mediante un análisis por intención de tratar se encontró una reducción del riesgo para la variable primaria de un 12% en comparación con placebo (8.5% vs 9.6%; RR 0.88; IC 95%: 0.79-0.97; P = 0.01). Por otro lado, se evaluó la seguridad como la ocurrencia de cualquier evento hemorrágico mayor (hemorragia intracraneal, sangrado ocular amenazante, sangrado gastrointestinal, o cualquier sangrado grave; definido como fatal o que halla requerido internación). El AAS aumentó significativamente la variable de seguridad en un 29% frente a placebo (4.1% vs 3.2%; RR 1.29; IC 95% 1.09-1.52; P = 0.003), siendo el sangrado gastrointestinal el más frecuente y grave (41,3%).
Como fortaleza de los 3 trabajos se destaca el gran número de pacientes participantes y el largo seguimiento de los mismos. Sin embargo, en su mayoría se trataron de pacientes de bajo a moderado riesgo cardiovascular. Además, la tasa de eventos fue baja en general, lo que es probable que se trate de un reflejo de las estrategias actuales de tratamiento intensivo de los factores de riesgo cardiovascular.
Si bien se trataron de trabajos multicéntricos con un número considerable de pacientes, llevar a cabo estudios de prevención primaria a gran escala tiene muchas limitantes cuando hay múltiples intervenciones preventivas y tratamientos concomitantes, que conducen a la reducción de la tasa de eventos cardiovasculares por sí mismos.
Estos hallazgos sugieren que la aspirina no debe ser utilizada de forma rutinaria como prevención primaria de eventos cardiovasculares, sean tanto pacientes sanos, adultos mayores o diabéticos.19
La aspirina es uno de los fármacos más antiguos y más utilizados en la práctica clínica cardiovascular. A pesar de sus conocidos beneficios en prevención secundaria, con evidencia de calidad que lo sustente, aún no es claro su potencial beneficio en prevención primaria.En un esfuerzo por encontrar el balance entre riesgo y beneficio, se han realizado múltiples ensayos clínicos y metaanálisis.
Tradicionalmente, desde los primeros estudios en búsqueda de alcanzar el beneficio en prevención primaria, se recomendaba el uso del AAS cuando el riesgo cardiovascular era mayor del 10%, calculado mediante distintos scores de riesgo, entre ellos el Framingham Risk Score. Sin embargo, en el 2018 se publicaron tres grandes ensayos analizados previamente, que mostraron que el pequeño o nulo beneficio del uso de aspirina en prevención primaria no supera el riesgo.
La múltiple y heterogénea evidencia disponible ha conducido a resultados contradictorios y a recomendaciones de uso dispares en diferentes guías de práctica clínica.
En el estado del arte del momento actual, no es posible determinar si el beneficio del AAS supera los riesgos, y por lo tanto, no debería utilizarse la aspirina en la prevención primaria de eventos cardiovasculares, sino que tiene ampliamente más peso clínico la prevención y el control, cuando ya están presentes, de los factores de riesgo cardiovascular.
Dr. Stefano Fabbiani / Farmacología.