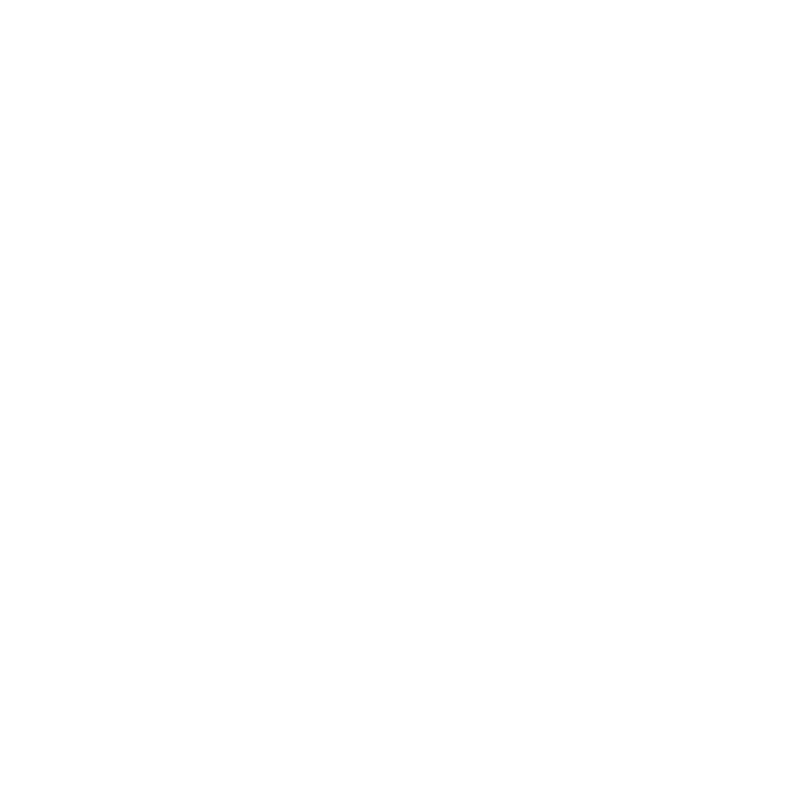Este viernes 11 de abril se conmemora el Día Mundial del Parkinson, que tiene como objetivo crear conciencia e informar a la población sobre esta enfermedad, con el fin de ayudar a las personas que la padecen, así como implementar acciones para la prevención o el retraso de la aparición de síntomas. Está fecha fue establecida por la Organización Mundial de la Salud (OMS) en 1997 y es debido al natalicio del neurólogo británico James Parkinson, quien describiera año antes las características de esta enfermedad, la cual fue denominó Parálisis Agitante.
La Enfermedad de Parkinson (EP) es la segunda enfermedad neurodegenerativa en el mundo. En Uruguay tiene una prevalencia de 1.3 cada mil habitantes. Afecta significativamente la expectativa y la calidad de vida; su calidad de vida se deteriora progresivamente y crea una gran carga para sus cuidadores, la cual aumenta por trastornos cognitivos, conductuales y del sueño, y la discapacidad que genera, mientras que la media de supervivencia en pacientes con EP desde el diagnóstico es de 11-15,8 años siendo la neumonía la principal causa de muerte.
Su etiopatogenia involucra factores genéticos y ambientales. Se ha demostrado que múltiples genes actúan tanto como factores predisponentes o bien como determinantes directos del fenotipo clínico en alrededor del 10 % de los casos. Entre la exposición ambiental, se ha descrito que la EP es más prevalente en zonas rurales que urbanas y en personas con tareas vinculadas a la agricultura, planteándose que algunos plaguicidas podrían estar involucrados en la patogenia. La lesión elemental marcadora de la neurodegeneración de la EP y posterior muerte neuronal es la presencia de cuerpos de Lewy, acúmulos de alfa sinucleína tóxica, que afectan las neuronas de la vía nigroestriatal, cuyo neurotransmisor es la dopamina.
Síntomas
La enfermedad cursa con una fase premotora o “enfermedad de Parkinson prodrómica”, donde el individuo tiene síntomas NO motores, y una etapa motora propiamente dicha en la cual se basan los criterios diagnósticos mencionados.
Investigaciones de los patólogos Braak han establecido que los cuerpos de Lewy se forman años antes de afectar la sustancia nigra, afectan el sistema nervioso periférico. De tal modo, se ha descrito síntomas no motores como depresión, apatía, ansiedad, alucinaciones, hiposmia, constipación, trastornos conductuales y del sueño e hipotensión ortostática.
Criterios diagnósticos
El diagnóstico de la Enfermedad de Parkinson es clínico y se basa en los criterios diagnósticos de la United Kingdom Brain Bank (UKBB), que permiten diagnosticar parkinsonismo. Debe estar presente la bradicinesia (lentitud motora), más al menos uno de los siguientes:
- rigidez muscular (hipertonía en rueda dentada),
- temblor de reposo de frecuencia media (4-6 Hz) e
- inestabilidad postural (establecida con el test del empujón o “pull test”).
La bradicinesia es la característica más frecuente en la EP y afecta la planeación, iniciación y ejecución movimientos secuenciales y simultáneos.
En la evolución se confirma el diagnóstico de que el parkinsonimo es consecuencia de la EP mediante otros elementos clínicos como el inicio unilateral, la presencia de progresividad con asimetría persistente, la respuesta a la levodopa durante al menos 5 años, la aparición de disquinesias inducidas por la misma y un curso clínico de más de 10 años.
Tratamiento
El tratamiento gold standard es la terapia sustitutiva de la dopamina con levodopa, que se convierte a dopamina una vez que ingresan en las neuronas, en combinación a dosis fija con un inhibidor de la dopa-decarboxilasa (carbidopa, benserazida), que al inhibir la transformación periférica de levodopa mejoran su tolerancia y aumentan la cantidad de levodopa que accede al cerebro para convertirse en dopamina. Actúa fundamentalmente sobre la bradicinesia y la rigidez. Los anticolinérgicos de acción central como biperideno o profenamina pueden utilizarse en pacientes jóvenes, siendo de elección para tratar los temblores.
Cuando los síntomas motores se vuelven incontrolables con el tratamiento farmacológico o son invalidantes para el paciente, se debe considerar procedimientos quirúrgicos como la estimulación cerebral profunda. La neuromodulación con estimulación cerebral profunda es un procedimiento quirúrgico de alta complejidad que está indicado en personas con enfermedad de Parkinson y distonías, que comprende el implante de electrodos en áreas precisas del cerebro (en núcleo subtalámico o globo Pálido interno), que producen impulsos eléctricos que regulan el funcionamiento anormal de las células nerviosas adyacentes, que se regula mediante un dispositivo subcutáneo similar a un marcapasos, que se coloca en la parte superior del tórax del paciente.
En Uruguay esta prestación está cubierta por el Fondo Nacional de Recursos desde abril de 2023, a través de un Programa de neuromodulación que se desarrolla en el Hospital de Clínicas. Los criterios de inclusión para su cobertura son:
- Edad menor a 70 años.
- Enfermedad de Parkinson hasta 3 en la escala de Hoehn y Yarh “off score”.
- Entre 5 y 25 años de evolución de la enfermedad.
- Ocurrencia de complicaciones motoras a pesar de los óptimos ajustes en el mejor tratamiento médico disponible.
Bibliografía
- Marín M, Daniel S, Carmona V, Hans, Ibarra Q, Melissa, & Gámez C, Manuela. (2018). Enfermedad de Parkinson: fisiopatología, diagnóstico y tratamiento. Revista de la Universidad Industrial de Santander. Salud, 50(1), 79-92. https://doi.org/10.18273/revsal.v50n1-2018008
- Amorin I. Enfermedad de Parkinson –actualización clínica y terapéutica–. Tendencias en Medicina • Junio 2024; Año 33; Volumen Nº 64.
- Armstrong, M. J., & Okun, M. S. (2020). Diagnosis and Treatment of Parkinson Disease: A Review. JAMA, 323(6), 548–560. https://doi.org/10.1001/jama.2019.22360.
- Fondo Nacional de Recursos (2023). “Neuromodulación en Enfermedad de Parkinson y distonías con estimulación cerebral profunda. (Implante de Neuroestimulador Cerebral). Normativa de Cobertura”. Recuperado de: www.fnr.gub.uy