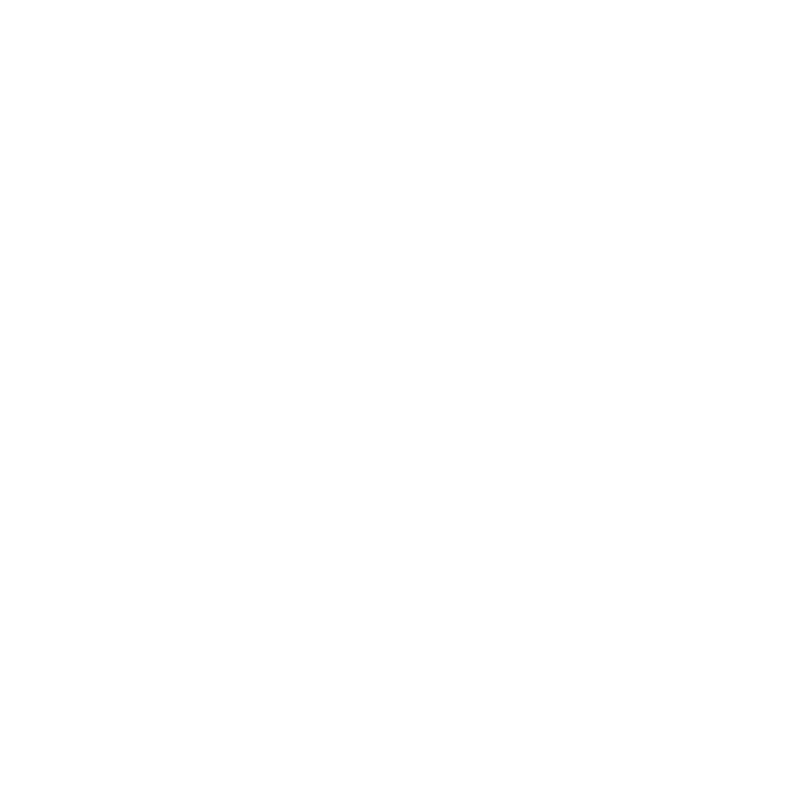“La hepatitis autoinmune (HAI) es una enfermedad inflamatoria crónica del hígado, caracterizada por autoanticuerpos circulantes y niveles elevados de inmunoglobulina G sérica. La incidencia mundial oscila entre 0,7 y 2 casos por cada 100.000 hab/año y la prevalencia se estima en 11 a 25 por 100.000 habitantes. Afecta a ambos sexos pero su frecuencia es mayor en mujeres, con una presentación bimodal de acuerdo a la edad, con un pico en la segunda y otro entre la quinta y sexta décadas de la vida. Se presenta en todos los grupos de edad y en todas las etnias”.
Ese es el comienzo del artículo que elaboraron para la revista Tendencias en Medicina los especialistas Dra. Lila Borrás, Dr. Adrián Aguiar, Dra. Yéssica Pontet y Prof. Dr. Jorge Facal. A continuación, repasamos algunas de las claves de esa publicación.
Etiopatogenia
La patogenia de la hepatitis autoinmune no está completamente establecida. En ella intervendrían desencadenantes ambientales en un individuo genéticamente predispuesto. Se reconoce una relación entre genes y el proceso autoinmune, con participación de autoantígenos, complejo mayor de histocompatiblidad y el receptor de las células T.
Se han sugerido como agentes desencadenantes infecciones, fármacos u otros tóxicos, hierbas, inmunizaciones e incluso a la microbiota intestinal. La relevancia de estos factores aún no está definida y en la mayoría de los casos, no se puede identificar un inductor específico de autoinmunidad.
Hasta 40% de los casos asocian otra enfermedad autoinmune como:
tiroiditis autoinmune,
colangitis biliar primaria
enfermedad de Raynaud,
artritis reumatoidea,
diabetes mellitus tipo 1,
colitis ulcerosa,
enfermedad celíaca o
lupus.
La asociación más frecuente con otras enfermedades autoinmunes es con la enfermedad tiroidea autoinmune y con la colangitis biliar primaria (CBP).
La prevalencia de enfermedad celíaca también es mayor en pacientes con HAI que en la población general.
Dada la alta frecuencia de estas asociaciones, se recomienda el estudio con funcional hepático y autoanticuerpos de todos los pacientes con enfermedad autoinmune extrahepática, incluso aquellos sin síntomas orientadores a enfermedad hepática.
La coexistencia de enfermedad autoinmune extrahepática no parece tener impacto en la evolución clínica y pronóstico de HAI.
Clínica
Existen diferentes formas de presentación de la hepatitis autoinmune, desde alteraciones bioquímicas en pacientes asintomáticos, hasta casos con hepatitis aguda, otros con cirrosis y algunos con hepatitis fulminante.
No existe una única herramienta que confirme el diagnóstico, el que se construye por la combinación de características bioquímicas, inmunológicas, histológicas y evolutivas, junto con la exclusión de otras causas de enfermedad hepática.
En ocasiones se cuenta con escasos elementos y el diagnóstico es un verdadero desafío.
Formas de presentación
La HAI puede presentarse como hepatitis aguda, hepatitis crónica o como cirrosis ya establecida. En ocasiones, puede presentarse con fallo hepático agudo.
La HAI crónica puede variar en severidad desde formas con solo alteraciones bioquímicas hepáticas y sin síntomas, hasta enfermedad hepática crónica severa.
Los síntomas son variados e inespecíficos y pueden incluir: anorexia, fatiga, náuseas, dolor abdominal, pérdida de peso, dolor articular o elementos de descompensación hepática. Pueden ocurrir períodos prolongados de enfermedad subclínica.
Los hallazgos físicos pueden ser variables desde un examen normal, hasta elementos sugestivos de hepatopatía crónica, hipertensión portal como ascitis o esplenomegalia y/o de insuficiencia hepatocítica como ictericia y encefalopatía.
Algunos pacientes presentan formas variantes de hepatitis autoinmune con características clínicas y serológicas propias superpuestas con hallazgos sugestivos de otras formas de enfermedad hepática crónica.
Los síndromes de superposición más frecuentes se dan entre HAI y colangitis biliar primaria o colangitis esclerosante primaria.
Diagnóstico
El diagnóstico de HAI se realiza en un paciente con cuadro clínico compatible y presencia de las siguientes características:
elevación de por lo menos una transaminasa sérica, con un nivel de TGO y/o TGP típicamente no menor a 2 veces el límite superior de la normalidad,
por lo menos uno de los siguientes criterios de laboratorio:
niveles elevados de gammaglobulinas o de IgG total y/o
marcadores serológicos: ANA, ASMA a un título por lo menos de 1:40,
Ac. anti-LKM-1,
Ac. anti-citosol hepático-1 (ALC-1), o
Ac anti SLA/LP y
exclusión de otras enfermedades con presentación similar, particularmente hepatitis virales, injuria hepática inducida por drogas, y enfermedad hepática alcohólica.
El diagnóstico puede confirmarse por la demostración histológica de hepatitis de interfase y/o un infiltrado predominantemente linfoplasmocitario, en el caso de realizarse la biopsia hepática.
Tratamiento
El tratamiento de la hepatitis autoinmune es multidisciplinario.
La incorporación del hepatólogo se vuelve particularmente importante en los casos en que no se logra remisión con glucocorticoides, empeoran a pesar del tratamiento o presentan cirrosis al momento del diagnóstico.
Los pacientes con insuficiencia hepática aguda deben ser valorados por equipo de trasplante hepático ya que la evolución es impredecible y puede ser necesario recurrir a esta alternativa.
La decisión de tratamiento de un paciente con HAI debe ser individualizada. Se basa en la situación clínica, magnitud de la elevación de las transaminasas y gammaglobulina sérica, hallazgos histológicos y posibles efectos secundarios del tratamiento.
La tasa de supervivencia en pacientes con HAI sintomática a los cinco años sin tratamiento es de aproximadamente 50%. Sin embargo, con tratamiento aumenta a casi 90% a 10 años.
El tratamiento de inducción de la HAI se realiza habitualmente con glucocorticoides con o sin azatioprina.
Muy pocos pacientes con diagnóstico de HAI no deberían ser tratados. El tratamiento no parece ser beneficioso en los casos de pacientes con cirrosis hepática descompensada en lista de espera de trasplante.
– Tratamiento farmacológico
Los adultos con HAI que deberían recibir tratamiento farmacológico en lugar de manejo expectante, son los que cumplen con alguno de los siguientes criterios:
Niveles séricos de transaminasas superiores a 10 veces el límite superior de lo normal.
Nivel sérico de gammaglobulina superior al doble del límite normal.
Niveles séricos de transaminasas mayores al doble del límite superior de lo normal junto con:
síntomas,
niveles elevados de gammaglobulina (aun menores a 2 veces el límite superior normal),
niveles de bilirrubina conjugada elevados y
biopsia con hepatitis de interfase.
Características histológicas de necrosis en puente o necrosis multiacinar.
Cirrosis con cualquier grado de inflamación en la biopsia.
En las formas leves (asintomáticos, con niveles de transaminasas menores a 10 veces el límite superior) se sugiere monoterapia con glucocorticoides, prednisona a dosis de 20 mg/día, sobre un tratamiento combinado con azatioprina(11).
En pacientes con enfermedad moderada o severa, con mayor riesgo de efectos secundarios por la dosis mayor de glucocorticoides (p. ej., diabetes lábil, osteoporosis, inestabilidad emocional, antecedentes de psicosis o hipertensión arterial mal controlada), se recomienda asociar desde el inicio azatioprina 50 mg/día junto con dosis levemente superiores de prednisona (30 mg/día).
La dosis de azatioprina puede aumentarse si fuese necesario para lograr la remisión a 2 mg/kg/día (dosis máxima de 200 mg/día).
El manejo terapéutico a largo plazo dependerá de la respuesta al tratamiento de inducción.
Fuente: Tendencias en Medicina (N°59) / Portal Salud